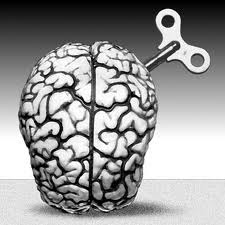por Dardo Juan Calderón
Hace una punta de años, por allá, en aquella isla llena de ingleses, un Dr. P. – oftalmólogo- se encontró con una rara enfermedad. El paciente veía las cosas pero no podía acertar a definir qué eran. Miraba un objeto y lo describía:
“es una porción de cuero rectangular, con cinco apéndices irregulares de un lado”. No bien se libraba el objeto al tacto, de inmediato reconocía
“¡es un guante!”, y así con todos los objetos a los que encontraba igualmente ajenos e indefinibles, pero el tacto y la vista permanecían ajenos a ese conocimiento, la vista no se unía en la segunda experiencia. El Dr. P. llegó a la conclusión de que era una alteración mecánica de la conexión del aparato óptico con alguna otra parte del cerebro y la llamó:
“agnosia visual”. No se podía conocer mirando, sólo se podía ver, perfectamente, y recién cuando el objeto se hacía sensible al tacto -que sí estaba conectado- se lo reconocía, pero seguía siendo aún indefinible para la vista.
La causa del corte en la conexión era un asunto ajeno a su ciencia, ¿quizá un virus, una bacteria, un susto, una gran emoción, un condicionamiento social…? Lo importante era descubrir esa conexión y ver si era sanable. Dado el avance de la neurociencia en aquel tiempo, era impensable hallar la falla, por lo que había que esperar un fantástico descubrimiento científico.
No sé cómo terminó aquella historia pero hay autores que han tomado esta anécdota para definir un mal que se está haciendo endémico, que es algo así como
“agnosia moral”.
De un tiempo a esta parte muchas buenas personas –y hasta muy buenas- aun viendo las conductas de quienes los rodean no alcanzan a emitir un juicio moral sobre sus actos (y no estoy hablando de personas con criterios inmorales, para nada). En seguimiento del Dr. P., con la observación del fenómeno sólo podemos afirmar que se trata de una especie de corte mecánico entre la facultad de la visión de los hechos y aquella parte del cerebro que produce un juicio moral, ya que, al igual que el caso médico, estos pacientes comienzan a reconocer el carácter moral de aquello que simplemente ven con indiferencia cuando llega el “tacto moral”; es decir -en este caso- cuando llega el dolor, cuando “duele”.
Así como en el caso de aquel paciente en que se nos hace inexplicable que, viendo y describiendo lo que veía no acertaba a definirlo, de la misma manera tenemos en nuestro derredor multiplicidad de enfermos de
“agnosia moral” cuyos síntomas se nos hacen evidentes (y, aún peor, ocurre en alguna medida en nosotros mismos sin que, por supuesto, lo advirtamos; con lo que presumimos que puede ser contagioso). ¿Cuántas veces vemos padres y madres que ven las vidas y acciones de sus hijos de esta manera sin lograr hacer un juicio moral?: la nena se viste y bulle el anca como para infartar a un anacoreta; el nene juega con las muñecas y ambos -buenitos y cariñosos en casa- son impermeables a todo intento de autoridad. Sus padres lo ven, pero no aciertan a saber qué significa hasta que “tocan”, es decir, cuando “duele”; cuando a la nena la dejan con tres meses de preñez y los llama desde la clínica de abortos, o el nene les trae a casa un orco con el que se puso de novio. Recién allí los sorprende el cuadro - que no encuentra nexo causal con lo anteriormente visto- y dicen tomándose el rostro
“¡¡¡Ohhh!!! ¿¡Qué nos ha pasado!? ¡¿Qué hicimos para merecer esto?!”
Además de los anestésicos que nos prodiga la ciencia, el dolor se reduce con el acostumbramiento. Por eso recurrimos a estos ejemplos extremos, ya que pocos años atrás era suficiente con mucho menos, el dolor surgía cuando la nena nos traía un novio ateo, o simplemente vago, o rematadamente imbécil. Pero con estos ejemplos hoy nos acusarían de exceso de sensibilidad y hasta de crueldad (me consta).
Los buenos católicos vieron ocurrir el Concilio Vaticano II con esta anomalía gnoseológica. Lo vieron pasar pero no alcanzaron a descifrar su significación. Al poco tiempo vieron a los Obispos que comenzaban a hablar como viejas de té canasta y los seminaristas como nenas de un team de porristas: “¡Achupé achupé! ¡Jesús volvé!”. La liturgia era para idiotas y por supuesto –no podía ser de otra manera- la celebraba un idiota o terminaba idiota por celebrarla (un famoso cura de estos pagos escribía un tratado sobre ella, descriptivo al detalle, sin notar cambios significativos con la anterior). Los sermones y la prédica eran completamente vacuos y babosos. Todo eso se veía, se podía describir como se describía aquel pedazo de cuero con cinco apéndices, pero no se alcanzaba a concebir una significación; los dejaba indiferentes y seguían concurriendo todos los domingos. De hecho todavía hay gentes buenas que lo ven, celebrada por un marica, un fantoche o un agnósico (a los que ven así), y no hacen el juicio.
Un día un tribunal cualquiera (podría ser la Corte de Filadelfia), les dice que tiene pruebas de que el Obispo no sólo era afeminado, sino que cada tanto se echaba una siesta con los seminaristas; que estos últimos llegaron a curas y se sirven a la cacerola a coreutas y monaguillos, y que, probablemente, si llevas tu nene a la iglesia dependa de su conformación hormonal el que pierda la fe o la virginidad. Que el Vaticano es un Club Gay y la “pastoral”, de estúpida se hizo obscena. Y entonces se agarran el rostro con las dos manos y dicen
“¡¡¡Ohhh!!! ¿¡Qué nos ha pasado!? ¡¿Qué hicimos para merecer esto?!” pero, como en el otro caso ¡sin efectuar el nexo causal con lo anteriormente visto!, sólo con lo que tocan, con lo que “duele”. En este caso, Francisco duele, pero Benedicto XVI sólo se observa y se describe.
Nosotros - que sólo somos oftalmólogos - nos mantendremos en el nivel del diagnóstico del Dr P. (que al cabo era un científico, era inglés y descubrió el mal) y no vamos a endilgar culpas a nadie, sino que pacientemente proponemos a los especialistas el buscar esta ruptura neurológica – este crack- como inicio, y luego - si se puede - bucear las causas del “corte”: ¿quizá un virus, una bacteria,
un susto, una gran emoción,
un condicionamiento social…?
El uso de las negritas (aunque implica una hipótesis) no es para concluir que son unos cobardes conformistas, sino simplemente que tienen cortado un cable. Tampoco vamos a recurrir a imágenes despectivas como la de cientos de avestruces con la cabecita en un hoyo y el plumoso traste al poniente. Veremos que esta perspectiva científica que proponemos nos hace más ecuánimes con nuestros parientes, vecinos y la curia en general, mientras esperamos que se descubra la cura. Son buena gente que ven al mundo cometer una serie de acciones de las que no alcanzan a entender su significación, simplemente los ven y esto no gatilla un juicio moral ni doctrinal hasta que llega la policía y sale la noticia en los diarios.
No hay muchos trabajando en descubrir la etiología de la enfermedad y sólo se conocen sus adelantos en revistas científicas especializadas (y algunos conventos y seminarios escondidos) cuyas conclusiones no llegan a los mass media. Por ahora – en el público en general- cuando el dolor se siente y saltan las plumas, les llega la significación del hecho, pero sigue sin explicarse en sus nexos causales (poco ha, hubo un congreso de liturgia de excelentes personas que ven Vetus y Novus y no alcanzan a notar la significación de la reforma, necesitan que el cura eructe y diga “rajen, missa est”).
De todas maneras no se preocupen, se siente cada vez menos, pues hay un ejército de laboratorios farmacológicos llenos de misericordia y milenarismos colaborando en la mitigación del sufrimiento, con pastillas y pomadas, hasta que ocurra un milagro (o se corte el nexo del tacto y la indolencia nos deje -¡por fin!– imposibilitados de toda significación).