Si los múltiples medios oficiales y oficiosos no se han puesto de acuerdo para fabricar un horrible montaje, todos hemos visto y escuchado a Francisco en Bolivia, este 9 de julio de 2015, diciendo que "la Iglesia tiene que pedir humildemente perdón por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada Conquista de América".
No fue el único extravío grave de palabras y de gestos que tuvo el Obispo de Roma en este viaje por América del Sur, pero sin dudas es uno de los más escandalosos y ultrajantes.
Ofende a la Verdad Histórica, a la Madre España y, sobre todo, a la Iglesia Católica, de la que se supone es su Pastor Universal. Son, en síntesis, las de Francisco, palabras inadmisibles, cargadas de injusticias, de calumnias, de vejámes y de oprobio. Palabras mendaces que alimentarán todo el inmenso aparato mundial del indigenismo marxista, y que se sumarán al proceso de deshispanización y de desarraigo espiritual lanzado contra América Hispana. El daño que ya están provocando es incalculable.
Son muchos los historiadores y pensadores de nota que pueden desmentir fácilmente la temeraria afirmación de Francisco, pues la misma no resiste la confrontación con las investigaciones solventes y eruditas.
Hasta nosotros mismos, movidos por el amor filial a la España Eterna y a la Esposa de Cristo, nos hemos ocupado de este tema hace ya muchos años y desde entonces lo venimos haciendo en la escasa medida de nuestras fuerzas.
Por eso nos parece oportuno reflotar un viejo escrito, el cual -aunque publicado hace ya largo tiempo y sin las muchas actualizaciones que cabrían hacerle para mejorarlo- contiene una síntesis de criterios y de datos que contradicen el sofisma de Francisco.
El Papa debe pedir perdón. Sin duda. Pero no por los supuestos crímenes contra los supuestos pueblos originarios, sino por haber violado la Verdad para agradar al mundo. Debe pedir perdón a la Iglesia, a la Hispanidad, al Occidente y a la Cátedra de la Cruz, profanada por la hoz y el martillo, cuyo símbolo funestísimo le fue entregado por un patán roñoso, y no tuvo el coraje de quebrar a golpes de báculo.
Recemos por él, como lo pide. Pero recemos asimismo por las víctimas de su docencia errática, confusa, engañosa, sincretista y heretizante. Esas víctimas somos todos nosotros. Nosotros, los fieles de a pie, los bautizados, los simples feligreses y parroquianos. Los católicos, apostólicos, romanos.
Tres lugares comunes de las leyendas negras
Introducción
La conmemoración del Quinto Centenario ha vuelto a reavivar, como era previsible, el empecinado odio anticatólico y antihispanista de vieja y conocida data. Y tanto odio alimenta la injuria, ciega a la justicia y obnubila el orden de la razón, según bien lo explicara Santo Tomás en olvidada enseñanza. De resultas, la verdad queda adulterada y oculta, y se expanden con fuerza el resentimiento y la mentira. No es sólo, pues, una insuficiencia histórica o científica la que explica la cantidad de imposturas lanzadas al ruedo. Es un odium fidei alimentado en el rencor ideológico. Un desamor fatal contra todo lo que lleve el signo de la Cruz y de la Espada.
Bastaría aceptar y comprender este oculto móvil para desechar, sin más, las falacias que se propagan nuevamente, aquí y allá. Pero un poder inmenso e interesado les ha dado difusión y cabida, y hoy se presentan como argumentos serios de corte académico. No hay nada de eso. Y a poco que se analizan los lugares comunes más repetidos contra la acción de España en América, quedan a la vista su inconsistencia y su debilidad. Veámoslo brevemente en las tres imputaciones infaltables enrostradas por las izquierdas.
El despojo de la tierra
Se dice en primer lugar, que España se apropió de las tierras indígenas en un acto típico de rapacidad imperialista.
Llama la atención que, contraviniendo las tesis leninistas, se haga surgir al Imperialismo a fines del siglo XV. Y sorprende asimismo el celo manifestado en la defensa de la propiedad privada individual. Pero el marxismo nos tiene acostumbrados a estas contradicciones y sobre todo, a su apelación a la conciencia cristiana para obtener solidaridades. Porque, en efecto, sin la apelación a la conciencia cristiana —que entiende la propiedad privada como un derecho inherente de las criaturas, y sólo ante el cual el presunto despojo sería reprobable— ¿a qué viene tanto afán privatista y posesionista? No hay respuesta.
La verdad es que antes de la llegada de los españoles, los indios concretos y singulares no eran dueños de ninguna tierra, sino empleados gratuitos y castigados de un Estado idolatrado y de unos caciques despóticos tenidos por divinidades supremas. Carentes de cualquier legislación que regulase sus derechos laborales, el abuso y la explotación eran la norma, y el saqueo y el despojo las prácticas habituales. Impuestos, cargas, retribuciones forzadas, exacciones virulentas y pesados tributos, fueron moneda corriente en las relaciones indígenas previas a la llegada de los españoles. El más fuerte sometía al más débil y lo atenazaba con escarmientos y represalias. Ni los más indigentes quedaban exceptuados, y solían llevar como estigmas de su triste condición, mutilaciones evidentes y distintivos oprobiosos. Una "justicia" claramente discriminatoria, distinguía entre pudientes y esclavos en desmedro de los últimos y no son éstos, datos entresacados de las crónicas hispanas, sino de las protestas del mismo Carlos Marx en sus estudios sobre "Formaciones Económicas Precapitalistas y Acumulación Originaria del Capital". Y de comentaristas insospechados de hispanofilia como Eric Hobsbawn, Roberto Oliveros Maqueo o Pierre Chaunu.
La verdad es también, que los principales dueños de la tierra que encontraron los españoles —mayas, incas y aztecas— lo eran a expensas de otros dueños a quienes habían invadido y desplazado. Y que fue ésta la razón por la que una parte considerable de tribus aborígenes —carios, tlaxaltecas, cempoaltecas, zapotecas, otomíes, cañarís, huancas, etcétera— se aliaron naturalmente con los conquistadores, procurando su protección y el consecuente resarcimiento. Y la verdad, al fin, es que sólo a partir de la Conquista, los indios conocieron el sentido personal de la propiedad privada y la defensa jurídica de sus obligaciones y derechos.
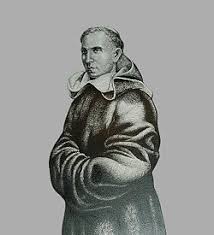 |
| Francisco de Vitoria |
Es España la que se plantea la cuestión de los justos títulos, con autoexigencias tan sólidas que ponen en tela de juicio la misma autoridad del Monarca y del Pontífice. Es España -con ese maestro admirable del Derecho de Gentes que se llamó Francisco de Vitoria— la que funda la posesión territorial en las más altos razones de bien común y de concordia social, la que insiste una y otra vez en la protección que se le debe a los nativos en tanto súbditos, la que garantiza y promueve un reparto equitativo de precios, la que atiende sobre abusos y querellas, la que no dudó en sancionar duramente a sus mismos funcionarios descarriados, y la que distinguió entre posesión como hecho y propiedad como derecho, porque sabía que era cosa muy distinta fundar una ciudad en el desierto y hacerla propia, que entrar a saco a un granero particular.
Por eso, sólo hubo repartimientos en tierras despobladas y encomiendas "en las heredades de los indios". Porque pese a tantas fábulas indoctas, la encomienda fue la gran institución para la custodia de la propiedad y de los derechos de los nativos. Bien lo ha demostrado hace ya tiempo Silvio Zavala, en un estudio exhaustivo, que no encargó ninguna "internacional reaccionaria", sino la Fundación Judía Guggenheim, con sede en Nueva York. Y bien queda probado en infinidad de documentos que sólo son desconocidos para los artífices de las leyendas negras.
Por la encomienda, el indio poseía tierras particulares y colectivas sin que pudieran arrebatárselas impunemente. Por la encomienda organizaba su propio gobierno local y regional, bajo un régimen de tributos que distinguía ingresos y condiciones, y que no llegaban al Rey —que renunciaba a ellos— sino a los Conquistadores. A quienes no les significó ningún enriquecimiento descontrolado y si en cambio, bastantes dolores de cabeza, como surgen de los testimonios de Antonio de Mendoza o de Cristóbal Alvarez de Carvajal y de innumerables jueces de audiencias.
Como bien ha notado el mismo Ramón Carande en "Carlos V y sus banqueros", eran tan férrea la protección a los indios y tan grande la incertidumbre económica para los encomenderos, que América no fue una colonia de repoblación para que todos vinieran a enriquecerse fácilmente. Pues una empresa difícil y esforzada, con luces y sombras, con probos y pícaros, pero con un testimonio que hasta hoy no han podido tumbar las monsergas indigenistas: el de la gratitud de los naturales. Gratitud que quien tenga la honestidad de constatar y de seguir en sus expresiones artísticas, religiosas y culturales, no podrá dejar de reconocer objetivamente.
No es España la que despoja a los indios de sus tierras. Es España la que les inculca el derecho de propiedad, la que les restituye sus heredades asaltadas por los poderosos y sanguinarios estados tribales, la que los guarda bajo una justicia humana y divina, la que Ios pone en paridad de condiciones con sus propios hijos, e incluso en mejores condiciones que muchos campesinos y proletarios europeos Y esto también ha sido reconocido por historiógrafos no hispanistas.
Es España, en definitiva, la que rehabilita la potestad India a sus dominios, y si se estudia el cómo y el cuándo esta potestad se debilita y vulnera, no se encontrará detrás a la conquista ni a la evangelización ni al descubrimiento, sino a las administraciones liberales y masónicas que traicionaron el sentido misional de aquella gesta gloriosa. No se encontrará a los Reyes Católicos, ni a Carlos V, ni a Felipe II. Ni a los conquistadores, ni a los encomenderos, ni a los adelantados, ni a los frailes. Sino a los enmandilados borbones iluministas y a sus epígonos, que vienen desarraigando a América y reduciéndola a la colonia que no fue nunca en tiempos del Imperio Hispánico.
La sed de Oro
Se dice, en segundo lugar, que la llegada y la presencia hispánica no tuvo otro fin superior al fin económico; concretamente, al propósito de quedarse con Ios metales preciosos americanos. Y aquí el marxismo vuelve a brindarnos otra aporía. Porque sí nosotros plantamos la existencia de móviles superiores, somos acusados de angelistas, pero si ellos ven sólo ángeles caídos adoradores de Mammon se escandalizan con rubor de querubines. Si la economía determina a la historia y la lucha de clases y de intereses es su motor interno; si los hombres no son más que elaboraciones químicas transmutadas, puestos para el disfrute terreno, sin premios ni castigos ulteriores, ¿a qué viene esta nueva apelación a la filantropía y a la caridad entre naciones.
Únicamente la conciencia cristiana puede reprobar coherentemente -y reprueba- semejantes tropelías. Pero la queja no cabe en nombre del materialismo dialéctico. La admitimos con fuerza mirando el tiempo sub specie aeternitatis. Carece de sentido en el historicismo sub lumine oppresiones. Es reproche y protesta si sabemos al hombre "portador de valores eternos", como decía José Antonio, u homo viator, como decían los Padres. Es fría e irreprochable lógica si no cesamos de concebirlo como homo aeconomicus.
Pero aclaremos un poco mejor las cosas.
Digamos ante todo que no hay razón para ocultar los propósitos económicos de la conquista española. No sólo porque existieron sino porque fueron lícitos. El fin de la ganancia en una empresa en la que se ha invertido y arriesgado y trabajado incansablemente, no está reñido con la moral cristiana ni con el orden natural de las operaciones. Lo malo es, justamente, cuando apartadas del sentido cristiano, las personas y las naciones anteponen las razones financieras a cualquier otra, las exacerban en desmedro de los bienes honestos y proceden con métodos viles para obtener riquezas materiales.
Pero éstas son, nada menos, las enseñanzas y las prevenciones continuas de la Iglesia Católica en España. Por eso se repudiaban y se amonestaban las prácticas agiotistas y usureras, el préstamo a interés, la "cría del dinero", las ganancias malhabidas. Por eso, se instaba a compensaciones y reparaciones postreras —que tuvieron lugar en infinidad de casos—; y por eso, sobre todo, se discriminaban las actividades bursátiles y financieras como sospechosas de anticatolicismo.
No somos nosotros quienes lo notamos. Son los historiógrafos materialistas quienes han lanzado esta formidable y certera "acusación" ni España ni los países católicos fueron capaces de fomentar el capitalismo por sus prejuicios antiprotestantes y antirabínicos. La ética calvinista y judaica, en cambio, habría conducido como en tantas partes, a la prosperidad y al desarrollo, si Austrias y Ausburgos hubiesen dejado de lado sus hábitos medievales y ultramontanos. De lo que viene a resultar una nueva contradicción. España sería muy mala porque llamándose católica buscaba el oro y la plata. Pero seria después más mala por causa de su catolicismo que la inhabilitó para volverse próspera y la condujo a una decadencia irremisible.
Tal es, en síntesis, lo que vino a decirnos Hamilton —pese a sí mismo hacia 1926, con su tesis sobre "Tesoro Americano y el florecimiento del Capitalismo". Y después de él, corroborándolo o rectificándolo parcialmente, autores como Vilar, Simiand, Braudel, Nef, Hobsbawn, Mouesnier o el citado Carande. El oro y la plata salidos de América (nunca se dice que en pago a mercancías, productos y materiales que llegaban de la Península) no sirvieron para enriquecer a España, sino para integrar el circuito capitalista europeo, usufructuado principalmente por Gran Bretaña.
Los fabricantes de leyendas negras, que vuelven y revuelven constantemente sobre la sed de oro como fin determinante de la Conquista, deberían explicar, también, por qué España llega, permanece y se instala no solo en zonas de explotación minera, sino en territorios inhóspitos y agrestes. Porque no se abandonó rápidamente la empresa si recién en la segunda mitad del siglo XVI se descubren las minas más ricas, como las de Potosí, Zacatecas o Guanajuato. Por qué la condición de los indígenas americanos era notablemente superior a la del proletariado europeo esclavizado por el capitalismo, como lo han reconocido observadores nada hispanistas como Humboldt o Dobb, o Chaunu, o el mercader inglés Nehry Hawks, condenado al destierro por la Inquisición en 1751 y reacio por cierto a las loas españolistas. Por qué pudo decir Bravo Duarte que toda América fue beneficiada por la Minería, y no así la Corona Española. Por qué, en síntesis —y no vemos argumento de mayor sentido común y por ende de mayor robustez metafísica—, si sólo contaba el oro, no es únicamente un mercado negrero o una enorme plaza financiera lo que ha quedado como testimonio de la acción de España en América, sino un conglomerado de naciones ricas en Fe y en Espíritu.
El efecto contiene y muestra la causa: éste es el argumento decisivo. Por eso, no escribimos estas líneas desde una Cartago sudamericana amparada en Moloch y Baal, sino desde la Ciudad nombrada de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires, por las voces egregias de sus héroes fundadores.
El genocidio indígena
Se dice, finalmente, en consonancia con lo anterior, que la Conquista —caracterizada por el saqueo y el robo— produjo un genocidio aborigen, condenable en nombre de las sempiternas leyes de la humanidad que rigen los destinos de las naciones civilizadas.

Pero tales leyes, al parecer, no cuentan en dos casos a la hora de evaluar los crímenes masivos cometidos por los indios dominantes sobre los dominados, antes de la llegada de los españoles; ni a la hora de evaluar las purgas stalinistas o las iniciativas malthussianas de las potencias liberales. De ambos casos, el primero es realmente curioso. Porque es tan inocultable la evidencia, que los mismos autores indigenistas no pueden callarla. Sólo en un día del año 1487 se sacrificaron 2.000 jóvenes inaugurando el gran templo azteca del que da cuenta el códice indio Telleriano-Remensis. 250.000 víctimas anuales es el número que trae para el siglo XV Jan Gehorsam en su artículo "Hambre divina de los aztecas". Veinte mil, en sólo dos años de construcción de la gran pirámide de Huitzilopochtli, apunta Von Hagen, incontables los tragados por las llamadas guerras floridas y el canibalismo, según cuenta Halcro Ferguson, y hasta el mismísimo Jacques Soustelle reconoce que la hecatombe demográfica era tal que si no hubiesen llegado los españoles el holocausto hubiese sido inevitable.
Pero, ¿qué dicen estos constatadores inevitables de estadísticas mortuorias prehispánicas? Algo muy sencillo: se trataba de espíritus trascendentes que cumplían así con sus liturgias y ritos arcaicos. Son sacrificios de "una belleza bárbara" nos consolará Vaillant. "No debemos tratar de explicar esta actitud en términos morales", nos tranquiliza Von Hagen y el teólogo Enrique Dussel hará su lectura liberacionista y cósmica para que todos nos aggiornemos. Está claro: si matan los españoles son verdugos insaciables cebados en las Cruzadas y en la lucha contra el moro, si matan los indios, son dulces y sencillas ovejas lascasianas que expresaban la belleza bárbara de sus ritos telúricos. Si mata España es genocidio; si matan los indios se llama "amenaza de desequilibrio demográfico".
La verdad es que España no planeó ni ejecutó ningún plan genocida; el derrumbe de la población indígena —y que nadie niega— no está ligado a los enfrentamientos bélicos con los conquistadores, sino a una variedad de causas, entre las que sobresale la del contagio microbiano. La verdad es que la acusación homicida como causal de despoblación, no resiste las investigaciones serias de autores como Nicolás Sánchez Albornoz, José Luís Moreno, Angel Rosemblat o Rolando Mellafé, que no pertenecen precisamente a escuelas hispanófilas.
La verdad es que "los indios de América", dice Pierre Chaunu, "no sucumbieron bajo los golpes de las espadas de acero de Toledo, sino bajo el choque microbiano y viral", la verdad —¡cuántas veces habrá que reiterarlo en estos tiempos!— es que se manejan cifras con una ligereza frívola, sin los análisis cualitativos básicos, ni los recaudos elementales de las disciplinas estadísticas ligadas a la historia.
La verdad incluso —para decirlo todo— es que hasta las mitas, los repartimientos y las encomiendas, lejos de ser causa de despoblación, son antídotos que se aplican para evitarla. Porque aquí no estamos negando que la demografía indígena padeció circunstancialmente una baja. Estamos negando, sí, y enfáticamente, que tal merma haya sido producida por un plan genocida.
Es más si se compara con la América anglosajona, donde los pocos indios que quedan no proceden de las zonas por ellos colonizados -¿donde están los indios de Nueva Inglaterra?- sino los habitantes de los territorios comprados a España o usurpados a Méjico. Ni despojo de territorios, ni sed de oro, ni matanzas en masa. Un encuentro providencial de dos mundos, aunque no con simetría axiológica. Encuentro en el que, al margen de todos los aspectos traumáticos que gusten recalcarse, uno de esos mundos, el Viejo, gloriosamente encarnado por la Hispanidad, tuvo el enorme mérito de traerle al otro nociones que no conocía sobre la dignidad de la criatura hecha a imagen y semejanza del Creador. Esas nociones, patrimonio de la Cristiandad difundidas por sabios eminentes, no fueron letra muerta ni objeto de violación constante. Fueron el verdadero programa de vida, el genuino plan salvífico por el que la Hispanidad luchó en tres siglos largos de descubrimiento, evangelización y civilización abnegados.
Y si la espada, como quería Peguy, tuvo que ser muchas veces la que midió con sangre el espacio sobre el cual el arado pudiese después abrir el surco; y si la guerra justa tuvo que ser el preludio del canto de la paz, y el paso implacable de los guerreros de Cristo el doloroso medio necesario para esparcir el Agua del Bautismo, no se hacia otra cosa más que ratificar lo que anunciaba el apóstol: sin efusión de sangre no hay redención ninguna.
La Hispanidad de Isabel y de Fernando, la del yugo y las flechas prefiguradas desde entonces para ser emblema de Cruzada, no llegó a estas tierras con el morbo del crimen y el sadismo del atropello. No se llegó para hacer víctimas, sino para ofrecernos, en medio de las peores idolatrías, a la Víctima Inmolada, que desde el trono de la Cruz reina sobre los pueblos de este lado y del otro del océano temible.






